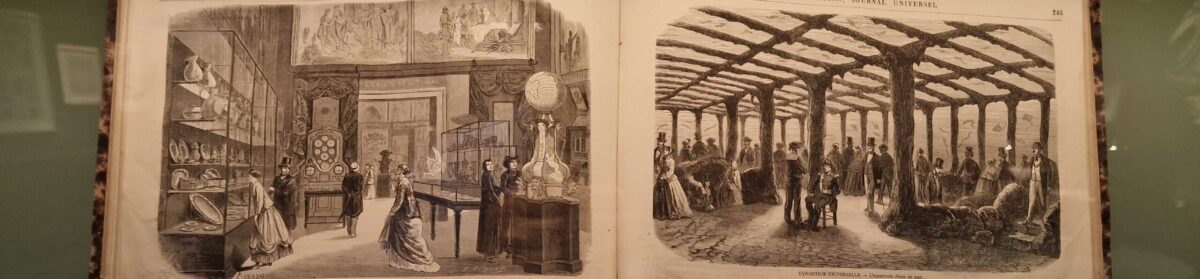¿Qué tal, queridos lectores? Hoy dejaremos a un lado las ediciones anotadas y demás para hablaros de otro podcast, o más bien, completar lo que se comentó en otro programa.
Mis podcasts de cabecera sobre ciencia ficción son «Verne y Wells Ciencia Ficción»… Bueno, en realidad era, porque el hombre desde hace tiempo se dedica solo a repetir audios que ya tenía grabados, algunos con una calidad bastante penosa, y no los actualiza. Al menos podría añadir al principio o al final algo como: «Desde que grabé este audio hace X años, ahora se sabe que…». Por ejemplo, hay uno sobre La Fundación que da vergüenza ajena, y lo publicó hace cosa de un año.
Mi segundo podcast, que ahora es el primero, es «Los Retronautas». De hecho, es el único podcast al que aporto dinero, y es voluntario. Es decir, la parte de pago corresponde a un audio extra que hacen muy de vez en cuando. Y yo no pago por ese audio adicional, sino porque creo que merece la pena que estos señores se tomen una cerveza a mi costa, con el dinero ganado con mi esfuerzo.
Llevo una temporada reescuchando podcasts. Cuando hablan de cómics no me interesa; los cómics, como ya he comentado en algún sitio, para mí son dibujitos con cuadraditos de gente diciendo cosas, y no suelo centrarme en la historia como lo haría con una novela. En el cómic sigo estando fuera de esa suspensión de la realidad que me pide, mientras que con la novela no me ocurre. Es una limitación mía.
No estoy diciendo que los cómics sean basura ni nada por el estilo. Como todo en este mundo, el 90% de cualquier cosa es mediocre. Lo mismo pasa con los cómics, los libros y todo lo demás.
Hace poco publicaron una serie sobre Robert A. Heinlein. Pongo aquí el enlace del último audio de la serie para que lo escuchéis si así os parece. Quiero hacer una seri de comentarios para complementar lo que han dicho, no para criticarlos.
Las últimas etapas de Heinlein fueron un tanto polémicas, las que ellos llaman «etapa de decadencia». En cierta medida es una decadencia y en cierta medida es Heinlein en su máximo esplendor. La lástima es que en sus últimos libros ya se soltó la melena. Lo que aparecía reflejado indirectamente en todos sus libros a lo largo de su carrera (el incesto, las relaciones con menores, y digamos, la orgía continua), ya se desata abiertamente y en sus obras aparece muchísima actividad sexual. No aparece sexo explícito, pero sí muchas orgías y un feminismo que en su momento fue revolucionario, pero que ahora resulta bastante trasnochado.
Como comentan ellos mismos, la segunda mujer de Heinlein era mejor que él en todo: más atlética, con más títulos académicos, más versátil… solía hacer muchas más cosas que él. Mucho más independiente. De hecho, cuando Heinlein murió, esta mujer supo gestionar con mano firme su herencia literaria y económica. Creo que ella falleció en el 92 o quizá en 2002, no recuerdo exactamente, pero mantuvo bastante coherencia en todo lo relacionado con Heinlein.
En «La Luna es una cruel amante» mencionan que Mike, el ordenador, de repente (spoilers totales a partir de ahora) después de que ganan la revolución, se calla. Comentan, evidentemente, que si hubieran continuado con Mike sin haberse callado, habría terminado siendo una dictadura supuestamente benevolente, porque Mike habría seguido evolucionando y habría tomado el control de todo. Entonces, como bien dicen, Heinlein aparta a Mike de la escena.
Pero Heinlein sabía que eso era un error argumental bastante grave, y por eso en «El gato que atraviesa las paredes» explica la inconsistencia. ¿Y cuál es esa inconsistencia? Pues muy sencillo: que Gay Deceiver, justo cuando ganan la revolución, entra y se lleva a Mike. Lo reemplazan por una máquina sin conciencia propia. Creo que en el último libro, en «Navegando al amanecer» o algo así, aparece Mike ya encarnado en un cuerpo humano.
Como ya he comentado, en las últimas etapas de Heinlein, las inteligencias artificiales sólo quieren tener cuerpo humano para mantener relaciones con Lazarus Long. Son todas mujeres (las que eran femeninas se convierten en mujeres, o las masculinas tienen un clon mujer y un clon hombre gemelos) para tener sexo y niños con él. En fin, son las manías del autor, nadie es perfecto.
Para terminar, otra cosa que comentan es que Heinlein, en su última obra publicada, cierra toda la serie de Lázaro Long. Yo creo que la cierra bastante bien con el tema del mundo como mito. Viene a decir que si alguien ha pensado un universo, ese universo existe por el mero hecho de haberlo imaginado. En teoría, es una versión válida (lógica y formalmente) del multiverso: si el multiverso es infinito y existen infinitos universos, existe un universo donde existe el Mago de Oz, y existe otro universo donde existe el propio Heinlein.
Esto me lleva al tema de que, para leer la historia completa de Lazarus Long, habría que empezar con «Historia del futuro», que por cierto Heinlein terminó eliminando “Y también paseamos perros” con razón, porque en el resto de su obra no hay extraterrestres, salvo en un relato largo ambientado en Venus que más o menos se menciona de pasada.
Luego está «Universo» y su continuación, cuyo título exacto no recuerdo, que aquí en España se publicó como libro independiente. Se trata de una nave generacional, igual que en «Las 100 vidas de Lazarus Long», donde roban una nave y escapan. Fabrican otra nave generacional que funciona correctamente y parten hacia Alfa Centauri, pero pierden el contacto con ella al cabo de un tiempo. Esa es la historia que… bueno, está bien sin estar especialmente bien. Podéis saltárosla.
Después empieza «Tiempo para amar», «El número de la bestia», «El gato que atraviesa las paredes» y el último, cuyo título no recuerdo ahora. En «Tiempo para amar» encontramos la pesadez de Heinlein, digo, de Long contando su experiencia vital y varias historias que le suceden a lo largo de su vida.
«El número de la bestia» es cuando aparece la máquina interdimensional de Jake. Este libro es muy curioso, hace muchas referencias a las novelas pulp. De hecho, «The Pursuit of the Pankera» es un manuscrito que encontraron años después, hace unos cinco o seis años, que es una versión completamente diferente de «El número de la bestia».
El libro comienza exactamente igual, pero llega un punto en que el primer salto no lo hacen al Marte de «El número de la bestia», sino al Marte de Barsoom, y de ahí pasan al universo de los Señores de la Lente y a un par de universos más por el estilo. En «El número de la bestia» saltan al universo de los rusos e ingleses en Marte, y luego también a Oz en ambos libros.
Lo curioso es que en «El número de la bestia», el libro publicado originalmente, comentan «¿Qué pasa con los Señores de la Lente? Yo era fan de los Señores de la Lente», y la respuesta es que «Esos universos tenían algo raro». Ahí es donde encaja «The Pursuit of the Pankera». La secuencia correcta sería: primer salto al Marte extraño, segundo salto al Marte de Edgar Rice Burroughs, luego pasan por todos estos universos y finalmente llegan a Oz (creo) y de refilón por Burroughs.
La historia también diverge porque en «El número de la bestia» simplemente aparecen resucitando a Isaac Newton y a otros genios famosos, y en una reunión ven a uno de los hombres que intentan evitar que consigan el multiverso. En «The Pursuit of the Pankera», hay escenas previas a esto. En «El número de la bestia» hay unas escenas en las que van a un universo para que las chicas tengan sus bebés, y hay una serie de saltos extraños. Cuando leí «El número de la bestia» pensé «aquí hay cosas que no cuadran». ¡Claro que no cuadran! Ahí hay una trama complejísima con los Señores de la Lente, que les explican lo del salto interdimensional, y se dedican a exterminar a esos seres que intentan evitar que otros universos descubran el salto entre dimensiones y el viaje temporal. Esa es la mezcla de los dos libros.
Se me ha ocurrido que podría enviar un tweet a la sociedad literaria de Heinlein, sugiriendo que podrían construir una novela coherente combinando las dos obras.
Luego está «El gato que atraviesa las paredes», que son más historias, como lo que os comentaba de Mike, al que rescatan. Vuelven al universo de «La Luna es una cruel amante», donde el sistema político ya está bastante deteriorado. El problema es que estas historias hubieran quedado mucho mejor, y la novela mucho más corta y entretenida, sin tanto contenido sexual. Os insisto, no hay nada explícito, todo es implícito, pero acaba resultando cansino.
Por último tenemos «Navegando más allá del ocaso», que se publicó aproximadamente un año antes de la muerte de Heinlein. Esta novela, que también está llena de ese rollo que ya he mencionado y que resulta muy pesado, termina uniendo todos los hilos. Quizá sea en esta novela, y no en «The Pursuit of the Pankera» (que leí hace tanto tiempo), donde se hacen estas conexiones.
Hace mucho que leí «The Pursuit of the Pankera», cuando salió, y creo que leí «El número de la bestia» por separado, pero ya hace bastante tiempo y no los he vuelto a leer. Estoy esperando… los que me seguís en el podcast sabéis que estoy leyendo la obra completa de Heinlein más o menos cronológicamente, junto con su biografía, aunque llevo un año y pico parado.
Me estoy animando para retomarlo. Posiblemente, cuando termine con los Kuttner y con Lovecraft, tomaré a Heinlein. Me quedan nueve novelas juveniles por leer de Heinlein, que quizá las lea de un tirón en la siguiente etapa.
En esta última novela se explican todas las cosas. Los retronautas (nunca me acuerdo de sus nombres, ¡qué despiste!) comentan algo sobre la famosa reunión del año tal, pero no se trata de esa reunión. Ellos dicen que Heinlein se equivoca, pero creo que se refieren a la reunión que hubo en «Las 100 vidas de Lázaro» donde se reúnen todas las familias Howard cuando están siendo amenazadas.
No hablan de esa, sino de una reunión anterior, muy famosa, que se menciona en todas las historias de Heinlein, absolutamente en todas. Es una reunión que definió el futuro de las Familias y cómo podían sobrevivir. Alguien llamado Lleváis Smith o Jonathan Smith, uno de los nombres de Lázaro Long en aquella época, les explicó lo que debían hacer para sobrevivir a la «Historia del futuro», a la época religiosa, a lo de «las carreteras deben rodar» y todo eso.
Lo que ocurre es que Heinlein, o mejor dicho, Lázaro Long (que es Heinlein), en esa reunión les explicó todo lo que iba a pasar, incluyendo lo de los universos. Entonces, la cúpula directiva de la familia Howard ya sabía que en el futuro existiría el viaje en el tiempo, y que tendrían que hacer ciertas inversiones en determinados momentos, ocultando algunas cosas en otros momentos.
Quizá el error al que se refieren ellos es que Lázaro no les cuenta cuándo escapan de la Tierra en uno de los universos. No sé, hay algunas inconsistencias que podrían ser a lo que se refieren en el podcast.
El caso es que en esta última novela, durante páginas y páginas, Lázaro Long va contando: «Cuando llegue el año tal, tendréis que hacer tal cosa, así que deberíais invertir aquí y allá. No compréis esto. Recordad que Fulano de Tal, que cuando llegue se llamará Mengano, intentará hacer esto; no le dejéis porque provocará aquello otro». Todo esto conociendo todos los universos que ha visitado, para conducirlos por una línea temporal concreta, que supongo que es la propia de Lázaro Long, no la nuestra. Se supone que es una línea temporal diferente en la que llegan al lugar del cual Lázaro Long retorna.
Otra novela de Heinlein que no han leído y que deberían leer es «Job: Una comedia de justicia». También es una novela de viajes en el tiempo, aunque un poco fantasiosa. No se explica el método por el cual viajan en el tiempo, pero trata de un chico, primero una parejita y luego solo el chico, que están recién casados creo que en un barco, y de repente se despiertan tras un suceso extraño y han cambiado de universo. Toda la novela gira en torno a estos cambios repentinos de universo que van experimentando sin comprenderlos.
Tienen una tarea que cumplir, y cuando la completan, él se da cuenta de cuál era su propósito. Es similar a esa película donde el protagonista se levanta cada mañana repitiendo la misma historia hasta que hace lo que debe hacer. Esto es parecido, aunque la película seguramente es posterior, así que podría estar basada en esta historia.
En fin, es entretenida y contiene las típicas lecciones de vida de Heinlein, pero no es tan pesada ni tiene tanto sexo implícito. Por el argumento y la forma de narrar, creo que es una obra anterior que encontró en algún cajón, la retocó un poco y publicó en aquel momento. Es bastante de los años cincuenta más que de los sesenta.
Simplemente quería complementar lo que ellos no han contado porque no han leído esos libros, pero yo sí los he leído todos y quería añadir esta información para completar ese final de podcast.
Ya sabéis, no olvidéis convertiros en sospechosos habituales. ¡Hasta pronto!
(Adaptación de la transcripción del audio de mismo nombre realizada con Claude 3.7. Si hay algo raro, protestáis a Claude, no a mi).